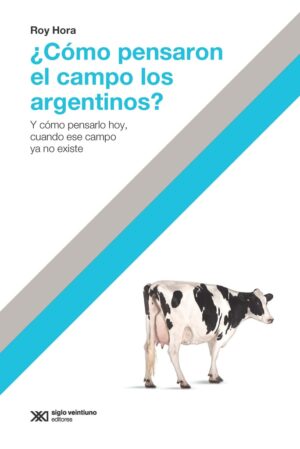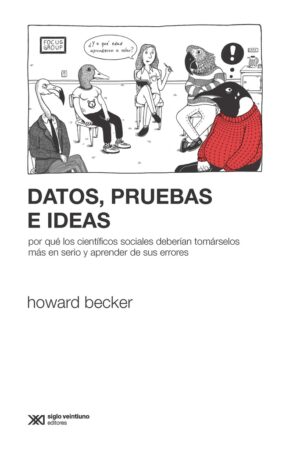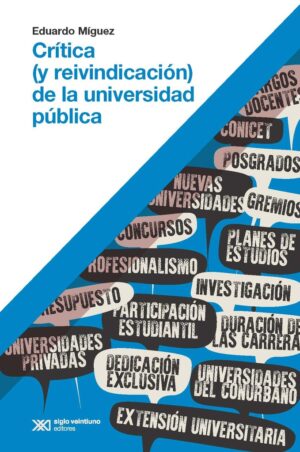09/2018
Mostrando los 6 resultadosSorted by latest
¿Cómo pensaron el campo los argentinos?
Roy Horahacer historia
La biblia del proletariado
Horacio Tarcusbiblioteca del pensamiento socialista
El capital es la obra que consagra mundialmente a Marx, que conoce reediciones y traducciones en vida del autor y que será recomendada por la Internacional como la "biblia del proletariado". Y así como la biblia judeo-cristiana estuvo sometida durante siglos a las querellas sobre la fidelidad al original, esa obra maestra de Marx dio lugar, durante todo el siglo XX, a intensos debates para determinar cuál era la edición autorizada, quiénes los herederos legítimos a la hora de decidir sobre las lagunas, los manuscritos inéditos, las correcciones. ¿Quién garantizaba la canonicidad de un clásico como El capital ? ¿Engels? ¿Kautsky? ¿El Partido Socialdemócrata Alemán? ¿El Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú? ¿Cuál era la versión de referencia para la traducción a otras lenguas? Ciento cincuenta años después de la publicación del primer tomo el único editado en vida de Marx, Horacio Tarcus, riguroso y apasionado historiador de las izquierdas, reconstruye las trayectorias de sus editores y traductores en el mundo hispanohablante, atravesadas por acontecimientos decisivos como la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, el golpe de Estado en la Argentina o el colapso de la Unión Soviética. Así, destaca la importancia de las ediciones alemanas y de la traducción francesa, corregida por el propio Marx y considerada un original en sí misma, porque sobre ella avanzará la primera versión en español. Le seguirán la del argentino Juan B. Justo, la del republicano español Manuel Pedroso, la del otro republicano Wenceslao Roces, que alcanzó difusión masiva cuando fue publicada en México por Fondo de Cultura Económica. Y la del uruguayo Pedro Scaron en los años setenta, bajo el sello Siglo Veintiuno, la primera que sienta las bases para una edición crítica. En esta circulación dinámica que llega hasta hoy, y que se desplaza entre España, México y la Argentina, hay lugar para editoriales de partido y editoriales comerciales, proyectos eruditos y resúmenes populares, plagios y trabajos escrupulosos. Desde la edición original, aparecida en Hamburgo con una tirada de 1000 ejemplares, hasta la actualidad, este libro traza una historia accidentada y fascinante, a tono con esta obra clave del pensamiento contemporáneo.
La revolución rusa
Sheila Fitzpatrickhacer historia
La historia de la Unión Soviética (1917-1991) se transformó de manera vertiginosa en las últimas décadas. Los historiadores, hasta hace poco limitados a usar la escasa información oficial, cuentan ahora con el valioso auxilio de los archivos, admirablemente conservados, que día a día se abren para la investigación. A la vez, el derrumbe del régimen soviético invita a mirar su pasado con una visión menos orientada a buscar en él la prefiguración del mundo futuro que a rastrear, en ese breve siglo de existencia, el desarrollo acelerado de procesos característicos de toda la historia occidental: la industrialización, la urbanización, la transformación agraria, el proyecto educativo y, sobre todo, la construcción de un Estado nacional. Sheila Fitzpatrick, una de las mayores especialistas en historia soviética, autora de estudios innovadores acerca del período estalinista, ha elaborado en La revolución rusa una síntesis comprensiva, sólidamente sustentada en los últimos avances historiográficos, en la que combina viejas y nuevas preguntas. Este libro intenta responder una de ellas: ¿cuándo terminó la revolución soviética? La historiadora elige el ambiguo lapso de vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen estalinista proclamó la victoria de la revolución misma y el comienzo de la normalidad, mientras iniciaba la más profunda "purga", que conllevó la matanza de la primera camada de dirigentes revolucionarios. En esta nueva edición actualizada, La revolución rusa vuelve a afirmarse como un libro introductorio y de referencia, conciso y a la vez cargado de análisis agudos. Una ventana para quienes quieran asomarse a uno de los acontecimientos más complejos y dramáticos del siglo XX.
Datos, pruebas e ideas
Howard Beckersociología y política
En cualquier investigación en ciencias sociales los riesgos acechan: muchas veces, las categorías que se usan para analizar un fenómeno pueden olvidar parte de él, los hechos que contradicen la hipótesis inicial quedan sin registrarse, las encuestas favorecen una respuesta o inhiben otra, los resultados se generalizan a cuestiones que no se estudiaron y quienes recolectan los datos pueden influir con sus sesgos y motivaciones en las respuestas que obtienen. Para Howard Becker uno de los sociólogos clave en la escena contemporánea, estos errores no ocurren al azar ni son inesperados. "En realidad escribe, la organización de nuestras actividades de investigación los torna hasta cierto punto probables y esperables", naturalizados con la afirmación tranquilizadora de que "todo el mundo lo hace así". En Datos, pruebas e ideas, Becker explora una variedad de distorsiones y errores de investigación, mediante ejemplos de indagaciones ajenas y una extensa experiencia propia de trabajo de campo en distintos ámbitos. A partir de este valioso material postula que, lejos de naturalizarse o tomarse como simples "fallas técnicas", los errores deberían convertirse por derecho propio en objetos de investigación. Con sentido del humor, ánimo de polemizar y tono accesible, Becker cuyos heterodoxos escritos de metodología son ya un clásico en las ciencias sociales, invita a sus colegas a salir de la comodidad de las recetas aprendidas y nunca cuestionadas, y a reflexionar sobre los supuestos que los guían para identificar sus problemas de investigación e, incluso, sobre los sesgos que ellos mismos pueden transmitir a sus resultados. En este libro, llamado a ocupar un lugar destacado en las bibliotecas de estudiantes de grado y posgrado, profesores e investigadores, Becker exhorta a "crear datos que sirvan como pruebas fidedignas, capaces de soportar el peso que les atribuimos, las ideas que queremos explorar".
Crítica (y reivindicación) de la universidad pública
Eduardo José Míguezhacer historia
Guía para criar hijos curiosos
Melina Furmaneducación que aprende